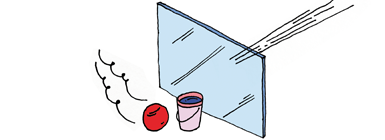
“Troppi paradisi”
(Walter Siti)
“The future is uncertain. But the end is always near”
(Jim Morrison)
“The children KNOW – it’s too monstruous: they know, they know!
They talk horrors. They know”
(Henry James)
“Whoever said that the past isn’t dead had it backward.
It’s the future that’s already dead, already played out.”
(Gayle Forman)
[Preludio editorial]
El escrito que viene a continuación es un poco extenso y levemente sanguíneo. Puede que levante ampollas; que lo encuentren cabalmente tajante, derrotista y ácido; que lo encuentren violento. Personalmente nunca me tragué eso de que una opinión puede ser violenta, mientras sea una opinión argumentada y no un acto de instigación, una operación de adoctrinamiento, una plegaria o la forja de un pensamiento único. Es más, creo que un contexto es realmente pacífico cuando puede concederse el lujo de una cierta beligerancia del discurso; creo en cambio que son violentos por definición los contextos que solo autorizan un discurso inocuo. Lo digo para evitar malhumores injustificados (y ataques de buen humor maligno).
Es más vigente que nunca la idea de Walter Benjamin, de que no se trata de ser optimistas, sino de organizar el pesimismo. El pesimismo sólo ofende a cuantos se hallan muy profundamente trabajados por la ideología (porque la ideología es estructuralmente optimista). Confiando mucho en quienes leerán estas páginas, no quise ofender a nadie: por muy severas que parezcan, sobre todo en la descripción de ciertos automatismos ideológicos que salen al acecho de artistas e instituciones siempre que se habla de nuevas tendencias, investigación y soporte a la creación, en ningún momento quien escribe ha tenido en agenda el programa descabellado de atacar a los profesionales que trabajan a diario contra el estancamiento de las poéticas. Ya deberían saber cuánto aprecio su labor, su lealtad hacia los artistas y su esfuerzo por mantener una cierta pluralidad del discurso.
Este escrito les concierne únicamente por constituir un esfuerzo de reflexión sobre el sentido de la mediación cultural. Oso en suma creer que, pese a su torpeza formal, concierne a todos esos mediadores que, al asumir su tarea como un trabajo dialéctico, sortean ágilmente la tentación de considerarse investidos de una misión; forman parte de una minoría exquisita de mediadores bastante laicos y pacientes como para poder tolerar cierta tonicidad del discurso, soñando a su vez con espectadores y artistas que no le tengan miedo a la franqueza.
La atalaya mecánica es la atracción más antigua, el único lugar serio de todo el parque del Tibidabo. Te subes a una cabina abierta y la gran maquinaria va izándote lentamente. A mitad del recorrido estás tan arriba que ni siquiera llegas a ver el brazo mecánico que te ha levantado, porque la cabina colgando del brazo se halla ahora en el punto más alto de todo el tinglado, allí arriba – cebo tembloroso en la punta de la caña justo antes de que la lancen al agua de un latigazo -. Con sus luces de colores y griteríos rítmicos, incluso el parque de abajo se vuelve una irrelevancia chillona. El morbo de la atracción (parece poquito) es poder ver Barcelona desde una altura insospechada y algo aterradora, mientras el viento zarandea la cabina, lo suficiente como para desear que te bajen ya (aconsejo que se suban a la atalaya acompañados. Según la leyenda el diablo enseñó a Cristo el mismo panorama desde una altura parecida, tentándolo con la promesa: “Te daré (Tibi dabo) todo esto si tan solo te arrodillas delante mío para adorarme”. Cristo pidió tímidamente que le bajaran cuanto antes). El verdadero escalofrío, en la cabina, es entender de pronto que ninguna vista despejada es realmente pura, porque siempre conlleva una cierta sensación de peligro – una cierta tentación de totalidad -. Pero cuando la maquinaria empieza a chirriar piadosamente tu descenso, siempre te parece que pudiste temblar menos y mirar un poco más.
Quedarían decepcionados los malévolos (bastantes) y los benévolos (poquitos) que esperaran toparse aquí con reseñas, juicios, evaluaciones, autos de fe de combustibles surtidos, “puntuaciones” de todo tipo. Hay dos motivos por no satisfacer la propensión al ranking de toda una posmodernidad aturdida. El primero es que no encuentro interesante compartir con los desconocidos que leerán estos desvaríos unos juicios de valor que reservo a la conversación conmigo mismo, con los amigos íntimos o con los artistas que tengan la delicadeza de solicitarme una opinión en privado: la crítica (oficial, mediática, oficiosa, socio-enredada y de pasillo) deja de ser plenamente respetable cuando, tras juzgar por reflejo condicionado, difunde sus notas de mérito como si fueran de alguna utilidad pública; cuando, en lugar de fomentar el juicio, se propone acunar escuetamente un prejuicio. No siendo crítico, evitaré en estas páginas repartir “valoraciones” estéticas; intentaré si acaso hacer torpemente lo que, en general, intenta hacer la teoría: rastrear o señalar “sentidos” estéticos. El segundo motivo es de orden erótico: cargarme el trabajo de los artistas no me pone. Ocurre de la maledicencia dancística y de sus juicios expeditivos lo mismo que de la cháchara sexual y de sus anécdotas sudadas: pretendiendo expresar un gusto termina siendo de un mal gusto apabullante. La esencia de la vulgaridad es verbalizar a la fuerza y compartir con voracidad aquello que ya todos se saben de memoria: cuesta imaginar un peor uso del sexo y del lenguaje. Ensartar obviedades e irse de la lengua ante el fracaso ajeno – una libido tristemente común en el ambiente de la danza contemporánea barcelonesa – no es ni siquiera buena pornografía. Es, más bien, cultura de dormitorio: un pijama party de cotillas insatisfechas y resentidas (que, de paso, no hace sino fomentar la impresión de miseria de un sector ya bastante pobre). A ver si el Salmon consigue merecernos más elegancia y mejores galas.
Recuerdo que en una conversación del año pasado (Modul-dance acababa de terminar, el Salmon acababa de empezar – el ambientillo era tierno, nostálgico y cargado de tentaciones alegóricas), Arno Schuytemaker sublevó la cuestión de si cabría imaginar cómo será la danza de aquí diez años: protocolos de creación por asentar, tendencias por fraguar, políticas por consolidar; de si en la praxis corriente pueden adivinarse las señales de la danza que vendrá (siempre y cuando siga existiendo, de aquí diez años, algo que merezca este nombre). La respuesta inmediata fue que bastante tenían los artistas de ahora con hundir la nariz en el lío del presente e intentar descodificarlo, como para husmear los miasmas de un futuro que promete ser todo fuera que balsámico. Aun así, no parecía del todo aburrido jugar el juego propuesto por Arno: jugar, digo, a tirar este tarot atronador que es la danza; hacerlo con la astucia arropiera del tarotista que nunca aclara si la adivinación está hecha de cosas que serán, de cosas que deseas o de cosas que te desea; si hay un patrón en las cartas o si el futuro está solo fingiendo un acto de presencia en la confusión jotera de cuatro cromitos tontos apilados al buen tuntún sobre la mesa. Vamos a fijarnos, pues, en el Salmon como en un intenso, frenético despliegue de arcanos mayores y menores; atisbo, sesgo amoroso de lo que se nos depara. Dándonos el gusto bárbaro de generalizar.
Desde luego que el Festival 2015 se presta mucho, amparado como es por el bienintencionado lema “Que el futuro se haga presente!”, no exento de cierto énfasis oracular, de cierto bombo y platillo, de cierto suspense abracadabrante. Fin de las épocas neuróticas en las que desconfiábamos del futuro! El futuro ahora se antoja lo bastante rosa y asalmonado como para invocarlo, invitarlo, enrolarlo antes de tiempo. Husmear revoluciones, meter en el saco a las tendencias, cosechar brotes verdes, pillar a un lazo el porvenir, pespuntear cábalas esperanzadoras sobre el mañana! El hambre de futuro tiene sus derivas bulímicas: justifica de entrada la sensación de hartazgo que suele asociarse a la ofrenda artística de los festivales de nuevas tendencias (atracones, todos ellos, de futuros próximos-venideros-inminentes). Con su manía de progreso, la pasión por adelantar el mañana resulta infaliblemente regresiva y, por eso mismo, irremediablemente senil.
Será que el futuro siempre me ha parecido una impredecible inconsistencia buena solo, como todas las inconsistencias, a cebar ideologías; será que de esta inconsistencia se suele hacer un uso doblemente impropio, que consiste en forrarla de nuevas consistencias religiosas y, una vez que su peso específico ha aumentado exponencialmente, en-cargársela, para que la lleven ellos, a los creadores emergentes (que no es, por cierto, la mejor manera de dejar que “emerjan”). Resultado: señores y esclavos de un poderío llamado Futuro porque aún no está, suntuosamente dueños de na, los creadores emergentes se ven investidos de una autoridad totalmente espectral, que halla su indicador más destacado en la benévola tendencia de todo el establishment culto a “autorizarlos” para que se expresen, “descubrirlos”, “afianzarlos”, mimarlos como pitonisas y, por supuesto, remplazar la odiada prevención en contra de todo lo Nuevo con la generosa preventa de todo lo Futuro (que, por cierto, tiene la ventaja de poseer MUCHÍSIMO valor discursivo y salir tiradísimo de precio).
Así, los artistas que se codean de forma más o menos espasmódica en la faja sutil e inefable de la “emergencia” terminan valiendo y siendo reconocidos solo por el oráculo que representan: cuatro duros de nueva tendencias, un raudal de promesas y de futuros paburrir, cuya única función es consolar nuestra total incapacidad de lidiar exhaustivamente con el presente y con sus turbulencias; valiendo y siendo reconocido más en virtud de las semejanzas evidentes (miembros de una nueva escuela o corriente para la que ya se barajan nombres) que de las semejanzas inevidentes (la que hacen que un artista sea un artista y sea escandalosamente uno); valiendo y siendo reconocidos más por profesarse recíprocamente un enternecedor espíritu de equipo (que los constituye en club y que en los casos peores termina representando una especie de sindicalización de las poéticas) que por expresar la vigorosa misantropía de creador solitario y disímil; valiendo y siendo reconocidos, después de todo, más por lo que descontrolan, desconocen y que les domina que por lo que controlan, conocen y dominan. Pescado fresquísimo, que hay que fruir rapidito, porque naturalmente no dura nada (lamento insistir en la retórica alimenticia: es que el Salmon la pide a gritos). La nueva coreografía se parece cada vez más a una exquisitez bio. Tenerle a lo nuevo un apego tan paranoico que, a falta de revoluciones verdaderas, el discurso procura tildar de novedad los más indigestos de los refritos poéticos, dice con terrible claridad cuánto se ha acelerado, en las últimas décadas, y con qué protervia, nuestra decrepitud. “Palante, palante y a quién no le gusta que se tome un purgante” – que fue un eslogan totalitario – no deja de ser el resumen fidedigno del morbo que aqueja la civilización siempre que vuelve a profesar su compromiso incondicional y vagamente fálico con el Futuro. Nada la trempa como la novedad. Su culto a la juventud anagráfica y poética desprende – seamos francos – un inconfundible tufillo a fascismo.
Exigimos de los artistas emergentes ser desde YA ese futuro deportivamente libre de las trabas, de los clichés, de las presuntas mugres y traiciones del presente, cuando son propiamente ellos, los nuevos artistas, los más pendientes del día a día, los más anclados en la lucha por la supervivencia, los más sujetos a las condiciones dadas, sumidos en el jaleo del mercado, inseguros de lo que vendrá, expuestos a esa angustia – el mundo – que se extiende de bolo a bolo en un calendario de actuaciones no siempre frenético; son ellos, finalmente, los más apresados en el presente mientras se les pide servirnos a destajo mil lonchas de futuro (perdón, proyectos). Los mejores expertos en lo que hay y los peores conocedores de lo que será.
Ya oigo las voces caritativas de quienes dirán que, precisamente por la dificultad presente, los nuevos artistas son los más aptos para acunar esperanzas (“Porque de ellos es el reino de los cielos”, añadiría). A los repartidores de vaselina y doradores de píldoras recuerdo que hoy día los jóvenes son en el mejor de los casos desesperanzados y, en el peor, desesperanzadores. La simple mención de un Futuro mayúsculo debería darles arcadas.
Tampoco me extraña que, en su lucidez, algunos de los nuevos creadores, con tal de reaccionar a este mandato deprimente de ser oraculares y esperanzadores, hayan optado por poner en el centro de su poética no ya el futuro, sino la ausencia estructural, moral y poética, de todo futuro: la necesidad de asumir toda la paciencia que pide el arte del recuento metódico, de la enumeración presente y circunstancial. Todo un arte de “constatar” el paisaje y el contexto; arte que debe de ser atónito, metódico y, si es el caso, pesimista.
De estos recuentos, de estas huelgas poéticas de la proyección, de estas desaceleraciones del mundo -indignadas o sosegadas, alegóricas o aritméticas – está hecho el trabajo, entre otros, de Quim Bigas o de Conde de Torrefiel. No se trata simplemente, en estos artistas, de contar los muertos y hacer el duelo del presente antes de dejarle alucinarse con el futuro. Tampoco se trata únicamente de profesarle a lo que hay, procesándolo, una forma muy pragmática de amor o de odio, de cuidado o de descuido. Se trata sobre todo de reconocer que, en el paradigma actual de la civilización – una performance masiva y generalizada – la única perspectiva de disidencia que les quede a las artes performativas es precisamente de desautorizar la performatividad como criterio de todas las verdades: dejar en suma de cacarear la presencia y empezar a declinar las formas de la ausencia; poner en entredicho la mística de la espontaneidad; intoxicar la prestación deportiva de la emergencia; aguarle la fiesta al puto Futuro.
Lo que, si acaso, emergerá de estos protocolos de constatación, aprehensión y apreciación (no ya aprecio) de lo que hay, será una cierta turbulencia en la relación de los nuevos artistas, y de ese “Inicio” que se ven forzados a representar, con la noción de tiempo. Porque en ellos el “inicio” renuncia, por decirlo así, al privilegio de no tener culpa por ser solo un inicio. Porque ser jóvenes deja de ser una atenuante. Porque el futuro vuelve a dar respeto, grima y también repelús. Algunos de los artistas que pasarán por este festival son fabulosamente adultos. Su paciencia del presente es infinitamente más valiosa que cualquier pasión del futuro.
Primer interludio: Recientemente volví a ver, en el museo Rodin de Paris, una versión de L’Àge Mûr (La Madurez), obra maestra de Camille Claudel: extraordinario bronce alegórico en el que Claudel se representa a sí misma asumiendo la carga de la madurez poética y existencial como una mujer de rodillas, con los brazos tendidos, incapaz de retener a un hombre ya mayor al que arrastra en la dirección opuesta una especie de bruja esquelética (tal vez la muerte misma). La escultura era la alegoría del fracaso de la relación con Rodin quien, tras haber sido para la joven Claudel un mentor, un maestro y un amante, no tuvo finalmente agallas de dejar a su mujer, Rose Beuret para empezar desde cero con su alumna y compañera. Habiendo encontrado la manera más genialmente controvertida de expresar la entrada en la edad adulta como un acto de duelo, como una ceremonia de desengaño, como un gesto de pérdida y desamor, Claudel confió en que L’âge Mûr pudiera consagrarla definitivamente, lejos de la esfera de influencia de Rodin, como artista madura. Todo dejaba pensar que así sería: había excelentes perspectivas de que las instituciones financiaran la realización de la versión en bronce, y de que Claudel fuera a ver su obra maestra expuesta en los mismos salones nacionales que daban cobijo a la obra de los artistas “oficiales”. Mas de forma bastante incomprensible, y pese a las recomendaciones de los críticos encargados de juzgar el prototipo en escayola, la financiación sufrió retrasos y trabas burocráticas de todo tipo. Fue finalmente negada al cabo de unos cuantos penosísimos años. Es altamente probable que fuera Auguste Rodin, reacio a ver representada de forma tan impiadosa su dependencia de una mujer tiránica e indeseable, consciente de que público y crítica no tardarían en detectar el subtexto autobiográfico de la obra, quien echara mano de sus influencias para fomentar el boicot institucional de L’âge mûr.
Hundida en la miseria por haber constatado con qué terquedad se le impedía autoproclamarse artista hecha, abatida por la falta de reconocimiento y la desidia sentimental, Camille Claudel alimentó del dolor por su madurez negada la espiral de resentimiento, fijación y paranoia que la llevaría a pasar el resto de sus días en un manicomio, olvidada de todos (incluido su catoliquísimo hermano, el dramaturgo pluri-laureado Paul Claudel). Las instituciones tardaron unos 40 años en darse cuenta del error cometido. Ya era tarde para Camille, que a esas alturas ni siquiera recordaba haber sido en algún momento la artista más prometedora de Francia. La única razón por la que L’âge mûr pueda verse hoy día en el Musée Rodin – que adquirió el bronce tras el redescubrimiento del caso Claudel en la segunda mitad del siglo XX – es que estando Claudel todavía cuerda, un anciano capitán de la Legión francesa, irracionalmente enamorado de la obra y determinado a llevársela como un fetiche en todas las misiones, pagó de su bolsillo, disipando los ahorros de una vida, la fusión del prototipo en bronce. Así una desdichada Camille, tras haber confiado en la sensibilidad de instituciones culturales supuestamente progresistas que solo fueron capaces de reconocerla a destiempo, se vio reconocida a tiempo por un solitario, anciano exponente de la clase militar más rancia, más notoriamente conservadora de su época. La moraleja de la historia es relativamente sencilla: nunca pretendas saber qué ojos sabrán mirarte; nunca pretendas saber quién te ayudará; y recuerda, por encima de todo, que saber entender, compadecer, representar la decrepitud de todo; ser en suma completamente y maliciosamente adultos es lo que menos se les perdona a los nuevos artistas. Porque el mundo, queriéndose o creyéndose (como todos los puteros) eternamente joven, los quiere jóvenes y, a poder ser, mentalmente impúberes. Forever young. Un día algún viejito lleno de pequeños prejuicios y manías, algún yayo sin ínfulas, podría entenderte mejor y amarte más que todo un público de modernetes ilustrados.