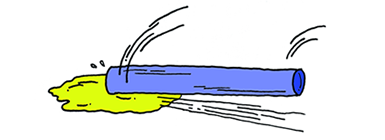
La principal razón de pensar mucho antes de someter lo que sea (obra, bord de scène, try out, work in progress, pincho de danza, chupito de creación) a la atención del mundo, es considerar que, para alguien de entre quienes nos sacrifican una hora de su tiempo, lo que enseñamos podría ser el último arte, la última danza de su vida. Alguien podría en suma estar perdiendo una hora de su último día de vida tragándose nuestras sandeces. Lo sé, es un pensamiento algo tétrico. Pero cuando queramos medir los impredecibles aspectos éticos de nuestras movidas estéticas, nos preguntaremos simplemente si no sería sumamente antipático que el fundido a negro de alguien se hiciera sobre una experiencia terminal de fealdad, de estupidez, de descuido, de arrogancia o de banalidad. Los moribundos son el público más honesto.
El arte no capta el mundo creíblemente si no sabe imaginarlo siempre a punto de acabarse. Es más, el “sistema de la realidad” es tan terminantemente psicótico (y de una psicosis tan terminal) que sus márgenes, sus bordes son ahora, más que nunca, el único lugar capaz de garantizar el resquicio de lucidez necesario para formular un diagnóstico de cualquier tipo; el único lugar desde el que sigue siendo posible re-pensar un mundo ya dramáticamente incapaz de pensarse. Llamaremos “perplejidad” la virtud propia de esta zona marginal, frente de preclusión o zona de exclusión. La perplejidad es, hoy día, infinitamente más urgente y más eficaz que toda oposición o ruptura. Por la simple razón de que el mercado transforma en chucherías la disidencia; no hay manera, en cambio – dice bien Philippe Muray – de que consiga convertir en algo mínimamente comestible y vender a granel la perplejidad y su compañera más fiel, la aburrición, simplemente porque ambas tienden a asumir una forma tan perversamente precisa como para que se las pueda formatear (de paso: los mejores artistas que he conocido se morían de aburrimiento. Los peores se lo pasaban pipa).
Llamemos, pues, “creadores emergentes” quienes tienen la clara desventaja práctica (o la dudosa ventaja poética) de verse asignada esta porción de opacidad e invisibilidad, de sigilo y perplejidad. Ciudadanos de un borde. Ciudadanos bordes. Y porque no, ciudadanos borderline: porque no son inmunes a los síndromes de descarrilamiento que, en su deterioro crónico, expresa el capitalismo avanzado (ciego hambre de triunfo mediático y social, competitividad, deslealtad, etc.). Es que en ellos la única evidencia práctica del sistema – la rentabilidad – es bastante esmirriada como para que también el síndrome se manifieste en una forma aún incompleta, relativamente inicial, tan nebulosa como un objeto de aprehensión (o de aprensión).
Acabemos con el patético higienismo, en reacción a un statu quo intrínsecamente corrupto, enfermo y voraz, de poner toda la salud, toda la lozanía del lado de quienes no han sido invitados al festín. Acabemos también con el elogio evangélico de la indigencia como expresión de salud. Será más realista y más efectivo creer que, en la situación de desahucio mental de todo un sistema, algunos jóvenes artistas son todavía milagrosamente conscientes de estar enfermando; conscientes de no ser ni inmunes ni vacunados ni fuera de peligro. Esta inquietud borderline es el patrimonio inestimable de la mejor creación emergente: una herramienta decente a la hora de captar la “terminalidad” del mundo y de sus lenguajes.
Ahora bien, dado que el fin no viene nunca sin un cierto revuelo de memorias consuntivas y flashes de todo lo pretérito, es bastante comprensible que esta captación de la terminalidad venga a configurarse como una “arqueología del presente”: si el arqueólogo es quien, reconociendo patrones y estructuras, alcanza a deducir modos de vida y paisajes de los pocos trazos esqueléticos dejados por el tiempo, será una arqueología del presente la que sabe imaginar qué patrones, qué estructuras – y qué esqueletos – aguardan ya debajo del espectáculo de lozanía de la civilización como efecto especial.
Si aceptamos como un mandato este “aburridísimo” esfuerzo de arqueología, acabaremos también con la creencia evangélica en un parentesco estructural entre la “nueva creación” y el Futuro (Futuro, en el estado presente de las cosas de la cultura, es un parámetro igual de fantasmal que cualquier “valor” puesto a aberrar ulteriormente las lógicas del consumismo. Solo una civilización incurablemente antiestética puede invocar el futuro como plusvalía estética). Los “nuevos creadores” (esos de los que Mercado y Discurso – es decir la Cultura como mercado del discurso – procuran hacer acopio de cara al Futuro) entretienen en realidad una relación absolutamente preferente con el pasado y, por decirlo todo, con la muerte.
Segundo interludio: En Otra vuelta de tuerca (1898) Henry James expone el caso escabroso de dos huérfanos que, asignados en una gran mansión rural a los cuidados de una institutriz muy amorosa y bastante puritana, manifiestan todos los signos de eso que la mismísima institutriz, narradora del cuento, cree interpretar como una posesión. En un primer momento, parece que los espectros del difunto y poco recomendable mayordomo Peter Quint y de la también difunta Miss Jessel, anterior institutriz de los pequeños Miles y Flora (cuya reputación, antes de suicidarse, se vio manchada por un turbio afer con el susodicho mayordomo) estén simplemente apareciéndose por ahí, impulsados por una depravación que ni la muerte supo disipar.
Pero pronto la protagonista descubre, o cree descubrir, que los niños, que afectan no ver nada raro y que se mantienen fieles a su rol de niños bien educados, en realidad no solo ven a los fantasmas, sino que mantienen con ellos una relación bastante oscura, una siniestra complicidad, nutrida de la memoria de los que fueron, probablemente, comportamientos criminales y tal vez abusos sexuales; también descubre que, lejos de vivir aterrados por la presencia gimiente y amenazadora de esos muertos, Flora y Miles extraen un placer perverso de esta relación secreta con Miss Jessel y Mr. Quint, reciben instrucciones, apañan encuentros o conspiran para que la narradora no se entere de todo el tejemaneje. Ésta, sin embargo, parece heroicamente decidida a salvar a los niños y a acabar con la infamia de una amistad equívoca que desafía todas las normas morales y que parece burlar la frontera insalvable entre vivos y muertos. En un momento dado, su insistencia por sonsacarles a los niños una confesión y por exorcizar el irresistible atractivo que ejercen sobre ellos, desde el más allá, el sórdido mayordomo y su amante gemebunda, no solo le enajena el cariño de los pequeños, sino que la empuja a adoptar, en su afán pedagógico de salvación, una violencia psicológica cuyo resultado será finalmente la muerte del pequeño Miles.
El cuento termina así, trágicamente, con el triunfo de unos espectros que tal vez no existieron sino en la imaginación de la institutriz, un poco trastornada por los excesos del puritanismo decimonónico y por los sintomillas de una histeria incipiente. Es incluso posible que los niños, al constatar lo impresionable que era la nueva niñera, hubieran decidido simplemente fabricar las señales exteriores de un supuesto trato con lo invisible, y que el juego se les fuera de la mano. Es posible, en suma, que Miss Jessel y Mr. Quint no fueran otra cosa que la simulación hábil, la obra maestra que unos niños crearon para mantener en jaque a una narradora muy impresionable y bastante mojigata. No sabremos nunca si el cuento habla de fantasmas o de histeria clínica.
Siempre me pareció que los siniestros, paliduchos Flora y Miles, fueran una alegoría fulgurante de las funciones, dis-funciones y, porque no, defunciones que marcan el status y las posibilidades de los artistas jóvenes. Está claro que el establishment cultural lleve décadas tratándolos como a “eternos niños” (no sin una cierta complacencia por parte de los artistas mismos, acostumbrados a asumir como una especie de derecho-deber la hipótesis de tutela que comporta este achicamiento de su estatuto). Pero, ¿y si las cosas fueran más complicadas? El mandato de la emergencia debería si acaso parecerse al de un niño bastante maduro por su edad, bastante precoz, astuto y pervertido como para lidiar ágilmente con los muertos, jugar con ellos e incluso inventarlos más allá de toda evidencia probatoria; un niño bastante maduro como para saber que los contenidos más extremos son botín de telarañas muy invisibles; que los muertos más aterradores son efectos muy especiales de una forma urdida con despiadada ligereza.
Me parece que se es artista “emergente” por esta capacidad de “discontinuar” la infancia o despedirse de ella, revelándola por lo que siempre fue: una región peligrosa; una adyacencia de la oscuridad.
Me parece que se es artista emergente por adquirir la astucia de lidiar con la benevolencia de las instituciones como con una institutriz mojigata que ve visiones y que se cree en poder de redimir: aludiendo a los muertos mientras se elude sistemáticamente un proyecto de reeducación que tiene todo el interés del mundo en mantener a los niños en los límites de una niñez de manual, salvándolos del mal o incluso echándoles encima la responsabilidad de ser “inocentes” y esperanzadores por todos los demás; urdiendo engaños silenciosos mientras las instituciones les piden a gritos pataletas expresivas; saboteando sin tregua la “nurserificación” de los artistas, apartado específico del proyecto de infantilización colectiva que los poderíos políticos, económicos y culturales han llevado a cabo de común acuerdo en las 4 últimas décadas.