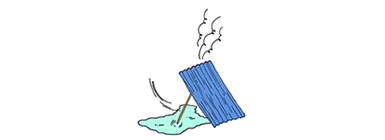
En un mundo intelectivamente arrasado por el síndrome de Peter Pan, cada vez más bobamente dispuesto a atribuirle a la infancia un prestigio dogmático (por no decir soteriológico), se ha vuelto extremadamente difícil ver obras de arte adultas hechas por adultos para personas adultas. No creo que al arte pueda ir lejos, en su proyecto transversal, que es “contradecir” o objetar a la pactada y com-pactada coherencia del discurso general, mientras acepte, como se acepta una oferta mafiosa, la invitación a subsistir solo como un escenario ulterior de regresión y reeducación. No creo que los nuevos artistas se hagan un favor a sí mismos arrimándose al protocolo ideológico de esa desbordante “creatividad” que los aparatos cultural parecen dispuesto a elogiar incondicionalmente con la misma indulgencia con la que mamá acoge las rabietas e incontinencias de su bebé, considerándolas sumas expresiones de vitalidad, libertad y espontaneidad.
Creo, en cambio, que deberían desmantelar por todos los medios el embrujo de esta ternura pedagógica que las instituciones parecen dispuestas a brindarles en todo momento con tal de que crezcan solo en la dirección que los hace rentables para el discurso o para el mercado; con tal de que, en suma, su juventud y frescura y espontaneidad y descontrol y creatividad y potencial de “ruptura” siga siendo vendible como una extraña especie de plusvalía; deberían desatender con toda la premeditación posible el peaje deprimente de declarar (en cada dossier, en cada after-talk, en cada aduana institucional, en cada maldito rosario cultural) sus buenas intenciones, su sinceridad, su inocencia, su honestidad laboral y por ende el potencial que poseen de contribuir a la gran labor de “redención” de la colectividad; malograr la acrobacia de profesar la utilidad social, moral y política de su esfuerzo artístico, que termina convirtiéndolos a todos en una nueva clase de operadores sociales o mediadores culturales by proxy.
En una colectividad lo suficientemente anémica como para determinar y delimitar su identidad únicamente a través de un articulado listado de víctimas posibles y de exclusiones por reparar (donde por supuesto el niño es la “víctima” potencial número 1, la cumbre del neo-angelismo secularizado), los nuevos coreógrafos deberían deshacerse de su tremenda propensión al victimismo y de la costumbre a recibir con complacencia acobardada el estatuto victimario que, de nuevo, gustan de concederle las instituciones.
Puede que un mundo en el que “haya que protegerse” de los artistas fuera en muchos aspectos un mundo culturalmente viscoso. Pero no era tan espiritualmente mortecino como un mundo, el actual, en el que el arte y los artistas se han convertido, a escala global, en “lo que hay que proteger”: aceptando este paternalismo cultural en términos muy parecidos a como se suele aceptar el paternalismo de la corrección política en la esfera de las inclusiones e integraciones, el ejercicio del arte, literalmente, se “discapacita” a sí mismo, se vuelve inocuo y apenante; se resigna en suma a desplegar su peculiar diversidad funcional en un escenario general de protección cuyo sentido más profundo no deja de antojarse sutilmente proteccionista: los nuevos artistas se convierten en otras víctimas del sistema, a las que hay que ofrecer un margen de expresión en los únicos términos saludables, que es acelerando los efectos balsámicos de la culpabilidad en los adultos a quienes va dirigida su incontenible, incorregible expresividad. La indefensión material, formal y moral termina siendo su único capital poético.
Habría, en cambio, que saberse defender y, si acaso, mentir: dudo que el arte consiga recuperar su eficacia beligerante y ser la machine de guerre con la que soñaba Deleuze mientras el único patrimonio que los artistas estén dispuestos a someter a la aprobación de la Cultura sea su infinita, desvalida “sinceridad”. Dudo también que el arte pueda transformar seriamente la percepción del mundo, electrizándola de dudas, conjeturas y paradojas, mientras los artistas acepten que el precio a pagar con tal de obtener algo de visibilidad y “exposición” sea, automáticamente, de ser “sobre-expuestos” como especímenes de una intrigante, inocente desnudez; o mientras acepten como una especie de premio (que es en realidad un chantaje) la entusiástica disponibilidad del discurso a apreciar – y preciar – como un valor el candor de su recursos, la bondad de sus temas y la pobreza de sus realizaciones. No veo cómo el arte pueda seguir dialogando de forma articulada con el presente mientras el argumento principal de los artistas (y el topicazo favorito de las instituciones culturales) sea ese impulso veladamente infantil de “romper formatos” que parece haber remplazado por completo el gusto adulto por “hacer formas”. Romper formatos no es otra cosa que una reacción bastante automática a la dificultad de seguir declinando, articulando, inscribiendo la forma de un cuerpo ya saturado de estilos previos, de signos pretéritos, de memorias poéticas. Todo el trabajo reciente de Beatriz Fernández, entre otros, declina mil aspectos de esta pesquisa de una nueva forma de agilidad, casi impensable, que no hace descuentos al peso del pasado, que intenta movilizarlo sin dejarse solo arrastrar por él, y sin limitarse a arrastrarlo. En la coreografía de 2015 cada cuerpo, por muy pesado, terrestre, carnal, hundido que se presente, está de hecho asumiendo el desafío de inventar una ligereza absolutamente suya y divinamente insincera.
Si vale también para ellos el principio de Arquímedes, el que dice que un cuerpo en un líquido recibe un empuje vertical directamente proporcional al volumen de líquido que desplaza, el único capital del que dispongan los artistas emergentes para desplazar el fluido del lenguaje es su cuerpo. Es posible que a estas alturas la extraña indigencia que es tenerse uno a sí mismo sin más, ya se haya convertido en una necesidad poética: la última forma discreta de resistir a obscenidad del mercado; o un protocolo de autosuficiencia (es, por ejemplo, la opción reciente, la economía de Sonia Gómez, Amalia Fernández y Javier Cuevas). Fuera de esta discreción necesaria, tampoco es de extrañar que muchos de los nuevos creadores cedan a la tentación de convertir el cuerpo en un objeto “contundente” cuyo impacto desplaza grandes volúmenes de agua y produce sensación. Que traten en suma el cuerpo menos como una forma discreta que como un tema indiscreto. Lo paradójico es que esta obsesión práctica por el cuerpo concreto se haya reducido a alimentar, simplemente, una manía del discurso: el disco roto de las inmanencias, corporeidades, corporalidades, corporealities.
Cansadete de escuchar hablar siempre de lo mismo, prefiero a quienes, entre los nuevos creadores, hacen un uso más discreto de las leyes hidráulicas; a quienes intuyen que la emergencia – como condición pública y opción privada – es una región fronteriza, una franja impalpable, una zona intersticial; o saben que este intersticio, entre aparición y sumersión, entre visibilidad e invisibilidad – el hábitat de cualquier marginalidad – es también un extraordinario vivero de formas discretas. La forma de cuerpo que emerge de esta dialéctica, tan familiar para los nuevos creadores, entre adaptación y rebeldía, entre beber y tragar, aparece siempre como lo que está a punto de desaparecer. Como la espuma del mar (pienso en Didi-Huberman) – esa turbulencia altamente inestable de agua y aire, donde se desdibuja la línea de flotación -. O como la “espuma cuántica”, que la física contemporánea osa postular en la superficie plana del mundo fenoménico – un bullicio, una pululación de dimensiones impensadas y muy difíciles de captar -.
Nada de bombo, platillo y deflagraciones de formatos: la nueva forma atañe, si acaso, a lo subliminal, porque ha entrenado su sutileza y curtido su malicia en todos los recovecos, en todos los pliegues e intersticios de lo ya dado; porque, habitando un entremedio, ha precisamente aprendido a no banalizar la noción de medio, y a premeditar, inventándoselo en todo momento, el elemento en el que se mueve y respira. Crece, como el trabajo de Bàrbara Pinto Gimeno, en las fisuras de la ciudad, en el espesor desapercibido de los tejidos; “se aclimata”, como el trabajo de Iñaki Álvarez y Carme Torrent, o como las apneas de Rodrigo Sobarzo, en lo inasible del aire; se “cuela”, como el trabajo de Montdedutor, en los intervalos, en las hendiduras, en los entretiempos del festival mismo, alimentada de las suspensiones, de las discontinuidades aparentes entre una propuesta artística y otra; se despliega en órdenes de grandeza, profundidades y distancias que cada artista ha de inventarse porque son constantemente denegadas y absolutamente in-evidentes.
Otra previsión, otro deseo: que a los medios pesados del cuerpo como índice de presencia (que ha sido el implacable agravio de todo el discurso reciente) se prefiera la infra-levedad – parámetro de Duchamp – de la forma como índice de aparición: meteorología siempre evanescente, como en el trabajo de Roser López, de todo un paisaje de relaciones, colaboraciones, proximidades, que aparecen solo para anunciar el riesgo – o la inminencia – de su desaparición. La nueva danza no tiene nada “primaveral”: se prepara si acaso, con sigilo y ligereza, para los rigores del invierno.
Por eso, cuando no opta poéticamente por contemplar el paisaje asumiendo su propia exclusión, hace exactamente lo opuesto: asume el extremismo opuesto, que es la “hiper-inclusión”: elije desaparecer, diluirse en el hábitat, hacer ecosistema con él, convertirlo en el escenario de su inteligencia, de su supervivencia. No me extraña que, en el discurso de muchos artistas de este Salmon, resuene el tema del viaje, de la senda, del itinerario, del pasaje (es el caso del colectivo N-340) o de la animalidad (como en la propuesta poética de Ayara Hernández Holz). Porque el animal es precisamente ese “monstruo” que alimenta y al que alimenta una tensión constante entre aparecer y pasar desapercibido, entre el mostrarse y el esconderse. Monstruo de discreción.